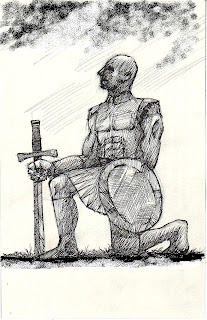Aquella tarde el Doctor Jiménez atendía a los angustiados padres de una niña de 9 años que los atormentaba con sus manipulaciones, caprichos, y reacciones alteradas. Los padres eran personas jóvenes y saludables; la historia familiar no mostraba antecedente alguno de enfermedad mental, y, según los informes, la niña había tenido un desarrollo psicomotor normal.
El Doctor Jiménez nos regalaba la inusual oportunidad de asistir a algunas de las consultas que como terapeuta infantil atendía en el viejo hospital. Seguramente por haber seguido estudios de psicología, a despecho de su formación como psiquiatra él solía buscar un tratamiento conductual antes que farmacológico para sus casos. Admitía, sin embargo que para algunos niños el control sólo era posible por medios químicos.
-Tengo que explicarles que, según las pruebas que se le han aplicado a su hijita, ella no sufre enfermedad mental alguna. Esta es una buena noticia para ustedes pues su tratamiento será ahora mucho más barato aunque les demandará una participación más directa y comprometida. Esta tarde, además vamos a ver qué pasa con ella, para que ustedes puedan ayudarle y ayudarse -en este punto de la consulta, el Doctor Jiménez ya había logrado la mayor atención de la pareja; una muda ansiedad los mantenía en el filo de sus sillas. Habiendo extendido ya la atmósfera de expectativa que requería, el médico cerró la carpeta que tenía sobre el escritorio, y prosiguió, posando alternadamente la mirada en los padres:
- Los padres solemos darle poder a nuestros hijos como expresión de nuestra voluntad de que con el tiempo y el buen ejercicio de ese poder, logren ser personas responsables y seguras. Por la experiencia que tengo en el tratamiento de niños y adolescentes, y por mi propia experiencia personal, estoy convencido de que en la mayoría de los casos, darles ese poder equivale a poner en sus manos un palo con el que tal vez al principio el niño no sepa qué hacer, pero que pronto aprenderá a usar para romperles la cabeza o reventarles alguna otra parte de vuestra anatomía cada vez que pueda –obviamente, frases como esas despertaban extrañeza y risas nerviosas en la audiencia. –Y la forma más común de darle poder a nuestros hijos –prosiguió claramente el Doctor -es haciéndonos dependientes de alguna decisión suya.
Quiero, con estas líneas, reconocer la influencia que el doctor Jiménez tuvo en mi formación, y la solidaridad que demostró al aconsejarme alguna vez que sobre cualquier técnica, el afecto y el sentido común marcan la trascendencia que pueda tener la crianza en nuestros hijos.
- Hace unos años, recuerdo, el mayor de mis hijos –el Doctor Jiménez solía poner como ejemplo a su propia familia-, que entonces tenía 10 u 11 años, optó por sabotear el desayuno para, de esa manera probar la medida de su fuerza sobre la familia, y seguramente afirmar su personalidad resolviendo de paso las pequeñas frustraciones que fuera de casa, es decir en el colegio o en el club deportivo, podía tener. Caía entonces en lo que parecía un estado de meditación profunda en el cual se preguntaba seguramente cuál había sido el misterioso proceso por el cual la papaya o las naranjas se habían hecho jugo, o cómo Mozart había sido tan genial para componer a los 7 años la música que de corriente decoraba nuestras mañanas –una mesurada risa corroboraba el estado de confianza en el que los antes atribulados padres iban cediendo. -Entonces, el angelito nos inflamaba las glándulas probando sólo pizcas de jugo, pan, café con leche, avena, o lo que tuviera al frente, sin animarse a realmente empezar con el primer alimento del día. Claro, mi esposa y yo caíamos en su juego y empezábamos una impaciente letanía de ruegos para apurarlo y poder salir a tiempo hacia el colegio junto con su hermano menor: ¡Empieza!, ¡Apúrate!, ¡Que ya es la hora!, ¡Toma!, ¡Come!, ¡Vamos! Como es comprensible, al final nos enojábamos todos, nos gritábamos y, lo peor, salíamos a la carrera y resentidos hacia el colegio. Hasta que un día, anteponiendo la racionalidad al reflejo natural del enojo, el reproche, o la llamada de atención, establecí un acuerdo con mi esposa y, con esa carta en la manga, lancé mi ofensiva: “Tómate el tiempo que quieras para tomar desayuno; si tu hermano y yo terminamos, nos vamos. Tu mamá te llevará más tarde, cuando tenga tiempo de hacerlo” le dije a mi primogénito. Punto. Claro, esa clase de propuesta, luego de haber sido tan exitoso jodiendo –llegado cierto punto de la consulta, el Doctor Jiménez empezaba a soltar alguna lisura-, no era creíble, especialmente cuando venía de su padre, habitualmente, como científico de la salud mental, un esforzado partidario de la paciencia, que rechazaba siempre la idea de recurrir al castigo como recurso. Durante todo el desayuno, en el que por supuesto implementó las mismas maniobras dilatorias que de corriente disparaban nuestra rogatina, me mordí la lengua y no le dije nada. Por fin, terminé, y con su hermano al borde del llanto, solidario él, me disparé a la calle, rumbo al colegio –una pausa preparó el desenlace de esta parte de la historia. Muy serio el Doctor Jiménez, siguió:
- A tres cuadras, nos dio alcance al borde de la nausea, media chompa al cuello, el cabello empapado y, por supuesto, presa de un enojo de marca mayor. Ensayó entonces una fórmula de chantaje argumentando entre jadeos que se sentía mal, que seguro iba a vomitar, que le dolía la cabeza, y otras quejas sin eco. Yo sabía que no moriría –con un suspiro, los padres sonrieron, pensando seguramente en las muchas veces que creyeron que su hija podía morir de berrinche. -Pero la solución no llegó tan fácilmente (con chicos de esa edad nada llega fácil, ténganlo por seguro); luego de un par de días de paz, mi pequeño sicario de la paciencia, olvidó el golpe y volvió a las andadas procediendo a ejercer el místico culto a los alimentos que lo transportaba a las profundidades del ancestral conocimiento de los cuáqueros que habían puesto una taza con avena caliente ante sus ojos. Sin miramientos ni frase alguna, volví a dejarlo en la mesa. Se repitió la escena, pero esta vez nos dio alcance a sólo una cuadra (obviamente ya sabía de lo que yo era capaz).
-¿Si me daba pena verlo así yendo contra sus naturales tendencias narcisistas y tragándose sus pendencias? ¡Por supuesto! ¡Pero no se merecía ser el pequeño monstruo que estábamos dejando crecer!, aquel que, sin corrección, se la pasaba de lo lindo apaleándonos con su arte para joder. Lo mejor fue corregirlo, quitarle el palo con el que nos reventaba la vida, quitarle el poder; demostrarle sin excesos que podemos manejar la situación poniendo un poco de racionalidad y quitándole tripas al evento, y que, vamos, no era una tragedia pero ¡vaya que nos amargaba las mañanas! –Entonces el Doctor Jiménez, recuerdo, volvió a abrir la carpeta de la paciente para corroborar su edad; la pareja de padres aprovechó para sonreírse y comunicarse sin palabras la satisfacción de sentirse en buenas manos. Jiménez prosiguió:
-Cuando una decisión de un hijo mayor de 7 años –que es cuando ya tienen bien clarito lo que está bien y lo que está mal-, nos pone en ascuas, nos perturba, hay que disponer todo de manera que esa decisión, de corriente contraria a nuestros intereses: no comer, no hacer la tarea, no levantarse, no hacer su cama, no ordenar su cuarto, perder el tiempo; pierda peso, poder –en este punto de la conversación, el médico hizo gala de sus dotes histriónicas trasladando a los padres a las situaciones que ellos tan bien conocían: ¿Que no comes? ¡No comas! ¿No ordenas tus cosas? ¡Déjalo todo así si quieres! ¿No te levantas? ¡Duerme pues! Pero, ojo, hijito, si necesitas que estemos detrás de ti como si tuvieras 5 años, y te estemos ordenando siempre cosas, y te ayudemos a levantarte y vestirte, y te esperemos que comas, u ordenes tus cosas, pues no mereces más de lo que un niño de 5 años puede tener, y así será. Y así debe ser, porque si titubeamos, volveremos a ser víctimas. Verán que el tiempo, si son firmes, hará su parte y les devolverá la armonía y le permitirá caminar a su hija hacia la madurez -Por primera vez, el Doctor Jiménez, sonreía abiertamente; una tranquila confianza parecía haberse instalado en la joven pareja. Luego de una pausa en la que intercambiamos algunas ideas sobre el caso, siguió:
- Recuerden siempre que la mayor parte de las veces, los chicos no se hacen de sus propias responsabilidades porque no los de-ja-mos; no creemos o no queremos su independencia, le tememos, tememos que se equivoquen y les duela. ¡Pero no hay otra forma de hacerlos libres!; la primera liberación que deben tener nuestros hijos es la de nosotros mismos aunque a veces, naturalmente, ellos y/o nosotros nos resistamos. Asumir responsabilidades depende de los chicos, pero sólo es posible cuando se las damos, ¡cuando les ofrecemos esas responsabilidades! Si asumimos aunque sea una parte de lo que ellos tienen que hacer, el compromiso de hacer algo por sí mismos no se concreta -culminó.
Aprendí mucho en aquellas tardes de consulta ambulatoria con el Doctor Jiménez en el viejo hospital.
El Doctor Jiménez nos regalaba la inusual oportunidad de asistir a algunas de las consultas que como terapeuta infantil atendía en el viejo hospital. Seguramente por haber seguido estudios de psicología, a despecho de su formación como psiquiatra él solía buscar un tratamiento conductual antes que farmacológico para sus casos. Admitía, sin embargo que para algunos niños el control sólo era posible por medios químicos.
-Tengo que explicarles que, según las pruebas que se le han aplicado a su hijita, ella no sufre enfermedad mental alguna. Esta es una buena noticia para ustedes pues su tratamiento será ahora mucho más barato aunque les demandará una participación más directa y comprometida. Esta tarde, además vamos a ver qué pasa con ella, para que ustedes puedan ayudarle y ayudarse -en este punto de la consulta, el Doctor Jiménez ya había logrado la mayor atención de la pareja; una muda ansiedad los mantenía en el filo de sus sillas. Habiendo extendido ya la atmósfera de expectativa que requería, el médico cerró la carpeta que tenía sobre el escritorio, y prosiguió, posando alternadamente la mirada en los padres:
- Los padres solemos darle poder a nuestros hijos como expresión de nuestra voluntad de que con el tiempo y el buen ejercicio de ese poder, logren ser personas responsables y seguras. Por la experiencia que tengo en el tratamiento de niños y adolescentes, y por mi propia experiencia personal, estoy convencido de que en la mayoría de los casos, darles ese poder equivale a poner en sus manos un palo con el que tal vez al principio el niño no sepa qué hacer, pero que pronto aprenderá a usar para romperles la cabeza o reventarles alguna otra parte de vuestra anatomía cada vez que pueda –obviamente, frases como esas despertaban extrañeza y risas nerviosas en la audiencia. –Y la forma más común de darle poder a nuestros hijos –prosiguió claramente el Doctor -es haciéndonos dependientes de alguna decisión suya.
Quiero, con estas líneas, reconocer la influencia que el doctor Jiménez tuvo en mi formación, y la solidaridad que demostró al aconsejarme alguna vez que sobre cualquier técnica, el afecto y el sentido común marcan la trascendencia que pueda tener la crianza en nuestros hijos.
- Hace unos años, recuerdo, el mayor de mis hijos –el Doctor Jiménez solía poner como ejemplo a su propia familia-, que entonces tenía 10 u 11 años, optó por sabotear el desayuno para, de esa manera probar la medida de su fuerza sobre la familia, y seguramente afirmar su personalidad resolviendo de paso las pequeñas frustraciones que fuera de casa, es decir en el colegio o en el club deportivo, podía tener. Caía entonces en lo que parecía un estado de meditación profunda en el cual se preguntaba seguramente cuál había sido el misterioso proceso por el cual la papaya o las naranjas se habían hecho jugo, o cómo Mozart había sido tan genial para componer a los 7 años la música que de corriente decoraba nuestras mañanas –una mesurada risa corroboraba el estado de confianza en el que los antes atribulados padres iban cediendo. -Entonces, el angelito nos inflamaba las glándulas probando sólo pizcas de jugo, pan, café con leche, avena, o lo que tuviera al frente, sin animarse a realmente empezar con el primer alimento del día. Claro, mi esposa y yo caíamos en su juego y empezábamos una impaciente letanía de ruegos para apurarlo y poder salir a tiempo hacia el colegio junto con su hermano menor: ¡Empieza!, ¡Apúrate!, ¡Que ya es la hora!, ¡Toma!, ¡Come!, ¡Vamos! Como es comprensible, al final nos enojábamos todos, nos gritábamos y, lo peor, salíamos a la carrera y resentidos hacia el colegio. Hasta que un día, anteponiendo la racionalidad al reflejo natural del enojo, el reproche, o la llamada de atención, establecí un acuerdo con mi esposa y, con esa carta en la manga, lancé mi ofensiva: “Tómate el tiempo que quieras para tomar desayuno; si tu hermano y yo terminamos, nos vamos. Tu mamá te llevará más tarde, cuando tenga tiempo de hacerlo” le dije a mi primogénito. Punto. Claro, esa clase de propuesta, luego de haber sido tan exitoso jodiendo –llegado cierto punto de la consulta, el Doctor Jiménez empezaba a soltar alguna lisura-, no era creíble, especialmente cuando venía de su padre, habitualmente, como científico de la salud mental, un esforzado partidario de la paciencia, que rechazaba siempre la idea de recurrir al castigo como recurso. Durante todo el desayuno, en el que por supuesto implementó las mismas maniobras dilatorias que de corriente disparaban nuestra rogatina, me mordí la lengua y no le dije nada. Por fin, terminé, y con su hermano al borde del llanto, solidario él, me disparé a la calle, rumbo al colegio –una pausa preparó el desenlace de esta parte de la historia. Muy serio el Doctor Jiménez, siguió:
- A tres cuadras, nos dio alcance al borde de la nausea, media chompa al cuello, el cabello empapado y, por supuesto, presa de un enojo de marca mayor. Ensayó entonces una fórmula de chantaje argumentando entre jadeos que se sentía mal, que seguro iba a vomitar, que le dolía la cabeza, y otras quejas sin eco. Yo sabía que no moriría –con un suspiro, los padres sonrieron, pensando seguramente en las muchas veces que creyeron que su hija podía morir de berrinche. -Pero la solución no llegó tan fácilmente (con chicos de esa edad nada llega fácil, ténganlo por seguro); luego de un par de días de paz, mi pequeño sicario de la paciencia, olvidó el golpe y volvió a las andadas procediendo a ejercer el místico culto a los alimentos que lo transportaba a las profundidades del ancestral conocimiento de los cuáqueros que habían puesto una taza con avena caliente ante sus ojos. Sin miramientos ni frase alguna, volví a dejarlo en la mesa. Se repitió la escena, pero esta vez nos dio alcance a sólo una cuadra (obviamente ya sabía de lo que yo era capaz).
-¿Si me daba pena verlo así yendo contra sus naturales tendencias narcisistas y tragándose sus pendencias? ¡Por supuesto! ¡Pero no se merecía ser el pequeño monstruo que estábamos dejando crecer!, aquel que, sin corrección, se la pasaba de lo lindo apaleándonos con su arte para joder. Lo mejor fue corregirlo, quitarle el palo con el que nos reventaba la vida, quitarle el poder; demostrarle sin excesos que podemos manejar la situación poniendo un poco de racionalidad y quitándole tripas al evento, y que, vamos, no era una tragedia pero ¡vaya que nos amargaba las mañanas! –Entonces el Doctor Jiménez, recuerdo, volvió a abrir la carpeta de la paciente para corroborar su edad; la pareja de padres aprovechó para sonreírse y comunicarse sin palabras la satisfacción de sentirse en buenas manos. Jiménez prosiguió:
-Cuando una decisión de un hijo mayor de 7 años –que es cuando ya tienen bien clarito lo que está bien y lo que está mal-, nos pone en ascuas, nos perturba, hay que disponer todo de manera que esa decisión, de corriente contraria a nuestros intereses: no comer, no hacer la tarea, no levantarse, no hacer su cama, no ordenar su cuarto, perder el tiempo; pierda peso, poder –en este punto de la conversación, el médico hizo gala de sus dotes histriónicas trasladando a los padres a las situaciones que ellos tan bien conocían: ¿Que no comes? ¡No comas! ¿No ordenas tus cosas? ¡Déjalo todo así si quieres! ¿No te levantas? ¡Duerme pues! Pero, ojo, hijito, si necesitas que estemos detrás de ti como si tuvieras 5 años, y te estemos ordenando siempre cosas, y te ayudemos a levantarte y vestirte, y te esperemos que comas, u ordenes tus cosas, pues no mereces más de lo que un niño de 5 años puede tener, y así será. Y así debe ser, porque si titubeamos, volveremos a ser víctimas. Verán que el tiempo, si son firmes, hará su parte y les devolverá la armonía y le permitirá caminar a su hija hacia la madurez -Por primera vez, el Doctor Jiménez, sonreía abiertamente; una tranquila confianza parecía haberse instalado en la joven pareja. Luego de una pausa en la que intercambiamos algunas ideas sobre el caso, siguió:
- Recuerden siempre que la mayor parte de las veces, los chicos no se hacen de sus propias responsabilidades porque no los de-ja-mos; no creemos o no queremos su independencia, le tememos, tememos que se equivoquen y les duela. ¡Pero no hay otra forma de hacerlos libres!; la primera liberación que deben tener nuestros hijos es la de nosotros mismos aunque a veces, naturalmente, ellos y/o nosotros nos resistamos. Asumir responsabilidades depende de los chicos, pero sólo es posible cuando se las damos, ¡cuando les ofrecemos esas responsabilidades! Si asumimos aunque sea una parte de lo que ellos tienen que hacer, el compromiso de hacer algo por sí mismos no se concreta -culminó.
Aprendí mucho en aquellas tardes de consulta ambulatoria con el Doctor Jiménez en el viejo hospital.